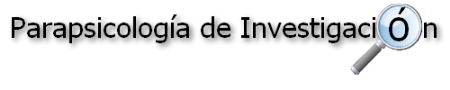Augusto Frin - Pionero de Domínico - Juan Gimeno - 2006
Vida Cotidiana y Prodigios
Le gustaba despertarse muy temprano, a eso de las cinco, cuando el sol aún no asomaba, y aceptaba los primeros mates amargos cebados por Nélida, su esposa.
Dos veces por día los vecinos lo veían pasar desde su casa hasta Mitre 4083 donde atendía. Algunos aprovechaban para consultarlo sin tener que hacer largas colas. Así lo conoció Pola cuando tenía seis años y estaba llorando en la puerta de su casa:
- ¿Por qué llorás m’hijita?
- Me duele mucho la muela.
- A ver, ¿cuál es? Decime bien cuál es.
Augusto tocó la muela con su dedo índice y el dolor cesó para siempre. Muchas personas solucionaban su dolor de muelas de esa forma, aunque él siempre los alertaba: “Doler no te va a doler más, pero andá al dentista porque no está curada”.
Delante de la puerta donde atendía llamaba la atención ver coches lujosos estacionados, con choferes de uniforme que salían a estirar un poco las piernas y abreviar la espera, conversando con los más humildes que llegaban en tranvía o en tren y debían permanecer a la intemperie; algunos pasaban toda la noche allí, prendiendo fogatas para calentarse, contando las historias que los habían llevado hasta ese lugar: “Vengo por mi hermana. Los médicos no se ponen de acuerdo sobre lo que tiene y estoy preocupado. ¿Cómo supe de don Augusto? Tengo dos amigos, uno que creía porque ya lo había visitado, y el otro que decía que era un charlatán, que le sacaba la plata a la gente. Hicieron una apuesta y decidieron ponerlo a prueba. Cuando entraron le dieron el nombre y apellido de una tía que ya estaba muerta; pero el viejo se dio cuenta de todo. Se paró, señaló la puerta y les dijo: ‘¡váyanse, con los muertos no se juega!’.
Una vez que se atravesaba la puerta, el trámite era rápido. Una última antesala llena de cuchicheos y ansiedad, y finalmente la consulta tan esperada, que duraba pocos minutos. Una rutina que sólo cambiaba según cuál fuera el diagnóstico. Mercedes había llegado con su hijo de cuatro años en brazos. Llorando le había contado lo que le diagnosticaban los médicos:
- Me dijeron que tenía ictericia y que me preparara porque se puede morir.
- No era necesario que lo trajeras, y son macanas que se vaya a morir. Hacé té con estos yuyos y dale medio litro por día que va a andar bien.
Marta, por su parte, creía penar por un embarazo que la tenía a mal traer, y había quedado sorprendida de la respuesta de Augusto: “¿Quién te dijo que estás de compras? Vos estás de compras en el negocio. Tomá seguido de este té que te va a hacer bien para la inflamación y para los nervios. Y dejate de pavadas, que no estás nada de compras”.
Los diagnósticos nunca fallaban; tarde o temprano se cumplían. Las yerbas bien tomadas siempre curaban y cada enfermo restablecido se encargaba de divulgarlo. A veces ni siquiera hacía falta comprar yerbas. Lola había llegado con un sarpullido en la cintura que le provocaba grandes dolores: “No te preocupés, es culebrilla”, le había dicho, y le había pintado la zona con tinta china, recitando en voz baja palabras que le hubiese gustado conocer, pero que por vergüenza no se había animado a preguntarle.
Héctor tampoco había tenido necesidad de comprar yerbas. En realidad había sido idea de Augusto que lo fuera a ver. Conversando en la esquina le había preguntado si no le molestaba una verruga que rozaba la manga de la camisa. Se la había curado quemándola con la punta de un palito, que parecía de yerba mate. Después le había puesto una curita, y a los tres o cuatro días se le había caído entera, y nunca más lo había vuelto a molestar.
Estos casos eran los que más le agradaban a Augusto: enfermedades simples que se curaban fácil. La gente se iba contenta, lo abrazaba y a veces hasta querían dejarle regalos. Lo peor eran los casos sin remedio. Un empleado suyo lo había consultado por un cuñado, y le había tenido que decir: “Puede tirar un tiempo pero no mucho más. ¿Para qué lo van a operar? Mejor déjenlo tranquilo”.
Así era de directo. “Al pan, pan; y al vino, vino”. Él decía siempre la verdad, sea quien fuera el enfermo. Como aquella vez que lo habían venido a consultar nada menos que por la señora del presidente. Ni siquiera Nélida estaba dispuesta a aceptarlo y le seguía llevando yerbas cuando la iba a visitar. “No sea zonza m’hijita -le decía- la Eva no tiene remedio”. En esos casos la gente se enojaba; algunos creían que era cuestión de plata, o le pedían que se fijara bien por si había algún error. Pero, ¿qué error iba a haber, si las cosas eran de una sola manera? Él no tenía la culpa.
Cuando se cansaba de tanto dolor se escapaba hasta el boliche que estaba en El Salvador y Mitre. Se tomaba algunas ginebras de más y se ponía más conversador. “Es mi único vicio”, se defendía ante quienes lo retaban. Lo mismo decía aquel psiquiatra amigo con el que tanto conversaba: “Es imposible soportar sano ese don que tiene. Saber qué tiene y qué piensa cada persona todo el tiempo no es para cualquiera”.
En el boliche se sentía a gusto con los vecinos. Sabían que venía a despejarse y no lo cargoseaban. Le gustaba hablar de coches de carrera o contar anécdotas de sus viajes por el interior. Como lo que le había ocurrido en un pueblo al que había llegado después de manejar todo el día. Estacionó en la comisaría y preguntó si le podían cuidar el auto hasta el día siguiente. “Esto no es una cochera”, le contestaron de mala manera; pero flor de sorpresa se habían llevado al descubrir que el auto tenía chapa presidencial, ¡nada menos que de Perón! No sólo lo custodiaron sino que a la mañana siguiente, al irlo a buscar, estaba lavado y lustrado. ¿Qué había pasado? Con el asunto de la guerra escaseaban los neumáticos; y Nélida, que tenía línea directa con la Casa Rosada, le había conseguido nada menos que uno de los coches oficiales para su viaje.
Pero en el estaño no siempre podía ser uno más entre los parroquianos. Veía cosas aunque no las quisiera ver, y a veces no las podía callar. Todos recordaban la tarde que llegó Julio. Estaban charlando y jugando a la baraja. Entró para despedirse de lo más contento; debía viajar con urgencia al Uruguay por un negocio. Pagó una vuelta para todos y se fue. Al rato Augusto dijo, sin que nadie se lo preguntara: “Éste se va pero no vuelve más, porque se muere allá”. Algunos se rieron pensando en una improbable broma; los demás se quedaron callados y pensativos. Y desde ese momento compartieron el secreto por unas pocas semanas, hasta que llegó el telegrama increíble anunciando el fallecimiento.
Otras veces solía cruzar la calle Belgrano, cuando todavía era empedrada y angosta, para visitar la carnicería de su amigo Luis. Había ayudado a su mujer, que tenía problemas “con la edad crítica”, y los médicos no podían solucionar. La había curado con sus yerbas, pero Luis no terminaba de creer lo de las videncias. Pensaba que Augusto era un buen hombre, pero que le gustaba macanear con esas cosas para hacerse famoso.
Hasta que un día cambió de opinión. Un amigo tenía la esposa muy enferma; llegó hasta la carnicería y le contó cuánto ella había sufrido desde chica con la muerte temprana de sus padres, varias operaciones y un primer matrimonio infeliz. Luis se enterneció y lo acompañó personalmente a ver a Augusto, para que no tuviera que hacer la cola durante varias horas. Los presentó, y cuando los dejaba solos, Augusto le pidió que se quedara. Enseguida le dijo que a la mujer no se la salvaba nadie, que no había nada que hacer. Pero como no le creía, y hasta se había puesto medio violento, para convencerlo que decía la verdad le empezó a hablar del pasado de ella, y le contó las mismas historias que había escuchado un rato antes en la carnicería, y otras que nadie de los presentes conocía.
Pero a fin de cuentas Augusto estaba contento con su oficio porque también había gente agradecida. Como la mujer que había venido porque el cuerpo de su hijo adolescente hacía semanas que estaba lleno de eccemas, y los médicos se pasaban la pelota unos a otros. “A ver, decime bien el nombre completo”. Hizo callar con un gesto a la mujer, pensó un rato, y le dijo: “Tu pibe lo que tiene es una gran intoxicación con pescado. Se la agarró cuando fue a la costa a pescar; a los otros dos no les pasó nada porque tenía que ser así. Que tome un litro de este té durante diez días y se le pasa todo”. Ella había vuelto con su hijo para que lo viera curado, y le había dado un beso de agradecimiento que le había salvado el día. Ni un centavo le ofreció, sólo ese beso.
Otra cosa que lo ponía contento era cuando veía en un nombre una enfermedad mala, de esas que matan a la gente, y sin embargo sentía que la persona igual se iba a curar. “Si lo llevás al médico lo van a querer operar, pero que no lo operen porque lo van a arruinar. Tiene algo malo pero se va a curar. En seis meses va a estar como nuevo”. Cuando volvían para decirle que había tenido razón, a veces de contento hasta traía un buen vino para brindar, y después se quedaba un rato solo, pensando por qué semejante enfermedad se había ido tan fácil como había llegado. ¿Había sido él, o había sido el mismo enfermo que se había curado por la fe que le tenía? Ni el doctor Casazza se lo había podido contestar: “Si no lo sabe usted...” le había dicho una vez, mientras ponía cara de póker.
Eran amarguras y alegrías muy fuertes para aguantarse así nomás. Por eso esperaba los domingos como si fuera un obrero más del frigorífico. Tempranito llegaba el chofer con el Ford 47 y se iban a pasear. Y la alegría era doble cuando alguno de los nietos lo acompañaba. Se iban al puerto a ver los barcos, o hasta el Tigre a oler el río. A veces se animaba hasta Chascomús. Disfrutaba del viento y de la tierra que entraba por la ventanilla; y el olor a cuero de los asientos le recordaba sus tiempos de talabartero, cuando no tenía nada ni nadie lo conocía.
Volvía cansado como si hubiese hecho el recorrido a caballo, pero satisfecho. Todavía aprovechaba para contestar las últimas cartas que quedaban de la semana, y a veces cenaba con algún amigo pituco que lo venía a consultar sobre cómo invertir mejor su dinero o para saber si tal juicio valía la pena seguirlo.
Después derecho a la cama. Se acostaba boca arriba, con las manos cruzadas detrás de la nuca, y se quedaba un rato largo con los ojos bien abiertos, recordando cuando disfrutaba en el monte mirando los algarrobos recortándose contra el cielo. Y se repetía las mismas preguntas que le hacían durante el día. ¿Cómo podía mirar todo como si tuviera una máquina de rayos X adentro de la cabeza? ¿Dónde veía el futuro y el pasado de las personas? ¿Eran cosas de Dios o del Diablo? Se ponía serio y nunca les contestaba. No porque quisiera hacerse el difícil o el misterioso sino porque no lo sabía, si después de todo no había hecho más que la escuela primaria. A veces, cuando le insistían mucho, les contaba esa historia de la india para que se quedaran tranquilos, pero a él no le alcanzaba.
Cuando se le empezaban a cerrar los ojos, abrazaba la almohada y se dormía rozando con el dorso de la mano aquel crucifijo que sólo Nélida sabía que estaba allí. Él, que no creía en ángeles ni en duendes, que no iba nunca a la iglesia, que no era espiritista ni nunca lo habían podido convencer de hacerse masón, se aferraba a aquella costumbre aprendida de chico para poder dormir sin que lo asaltasen las pesadillas.